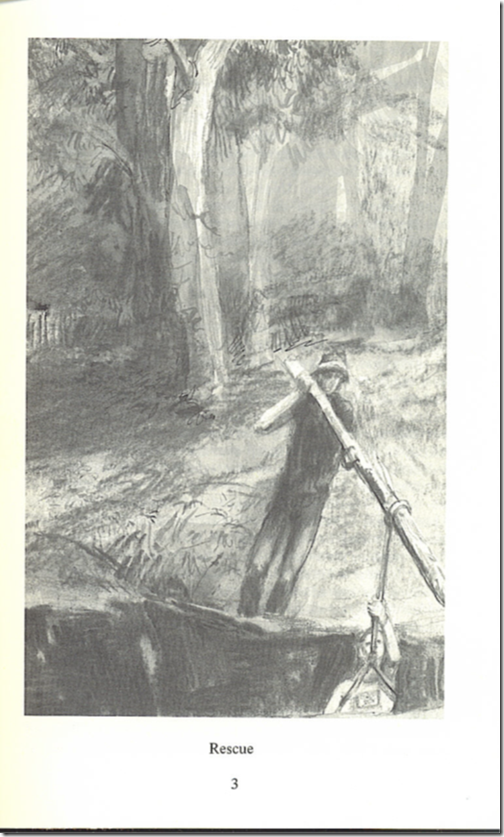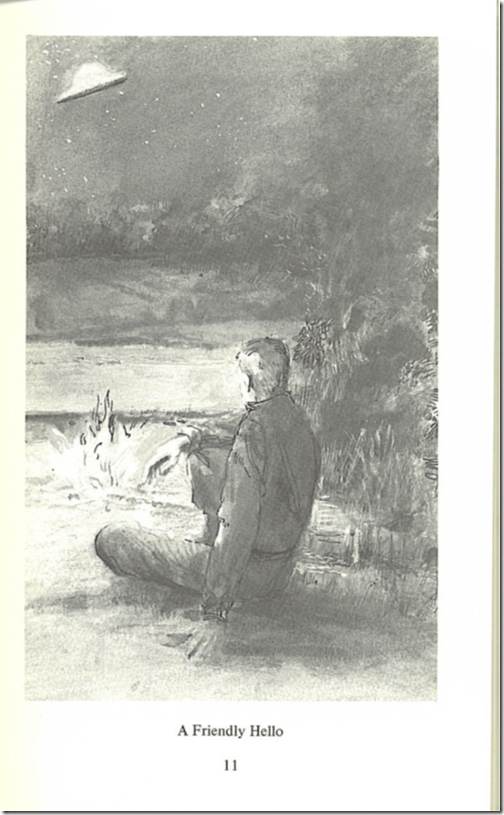LA IMPACTANTE VERDAD
Por ALBERT COE
CAPÍTULO 1
UN VIAJE EN CANOA Y UN ENCUENTRO CASUAL
El escenario inicial de la historia se encuentra en la eterna belleza de la naturaleza, en sus bosques y montañas, en el cielo azul y en los caudalosos arroyos que atraviesan una naturaleza primigenia. Es junio de 1920 y dos adolescentes, de vacaciones en el colegio, han embarcado su canoa y su equipo rumbo a Canadá y, desde allí, para seguir las corrientes río abajo, de vuelta a casa, a Hastings on Hudson.
Recogemos la canoa, en sombras cada vez más largas, mientras se desliza silenciosamente sobre la superficie del lago Trout y presentamos a sus dos remeros, mi amigo Rod y yo. Nos dirigimos a una orilla bordeada de altos pinos, silueteados en negro, contra las brillantes tonalidades de un sol poniente. Aquí montamos la tienda y, tras preparar la cena, nos sentamos a comer bajo el cálido resplandor de nuestra hoguera, que sostenía la oscuridad descendente y ayudaba a disipar los pocos reparos que la imaginación encuentra en su presencia. Pero la grandeza de esta magnífica tierra, y la llamada de los whip-o-wills en el crepúsculo y el extraño grito del loon riendo en el lago por la noche, todo parecía mezclarse en una canción de aventura, que se tejió en la anticipación sin aliento de nuestra salida por el río Mattawa a la mañana siguiente. Nunca soñé que un incidente, ni siquiera remotamente relacionado con el tema de esta aventura, iba a tener lugar y que influiría definitivamente en todas mis tendencias de pensamiento, de hecho, para moldear parte de mi vida en todos los años que iban a seguir.
Durante los tres días siguientes nos dirigimos tranquilamente río abajo, acampando, pescando, explorando; la emoción de correr los rápidos y llevar nuestra canoa por un par de atascos causados por árboles arrancados, troncos y escombros. En un atasco tuvimos que izar la canoa con cuerdas por encima de un escarpe rocoso para llegar a aguas claras al otro lado. En la tercera de estas barreras el río se bifurcaba en varios arroyos pequeños, estanques y pantanos. Al caer la tarde decidimos acampar para pasar la noche y esperar a la mañana siguiente para encontrar una forma fácil de atravesarlo y localizar el cauce principal del río en el otro extremo.
Nos levantamos al amanecer, pescamos y cocinamos dos lucios. Después de desayunar apagamos el fuego y salimos a pie para encontrar un paso accesible a través o alrededor de esta maraña. Mi amigo se fue por la derecha. Yo me fui por la izquierda y ya había recorrido media milla, por un terreno extremadamente abrupto que planteaba un porteo imposible. Mi curiosidad por saber lo que me esperaba me hizo seguir adelante y, mientras trepaba por la ladera de unas rocas, cerca de la cima, oí un grito ahogado de auxilio. Miré a mi alrededor, pero no pude ver a nadie, ya que estaba cubierto de pequeños árboles y arbustos, así que trepé por el borde y grité. Un poco a la derecha y delante de mí llegó una respuesta. “Oh, ayuda, ayúdame. Aquí abajo”. Todavía no podía ver a nadie y había caminado cerca de veinticinco pies en la dirección de la voz cuando llegue a una hendidura de cinco pies de ancho en la roca de la base que va diagonalmente hacia el río. En esa grieta había un hombre joven con la cabeza a medio metro de la superficie. Sólo tenía un brazo libre, así que me acerqué y le agarré la muñeca, pero no pude moverlo. Corté un árbol alto para utilizarlo como palanca y, pasando la cuerda por debajo de su brazo inmovilizado, la rodeé por la espalda y el pecho, llevando un lazo al nivel del suelo al mismo tiempo que le decía que intentaría sacarlo. Si no lo conseguía, le dije que no se preocupara, pues mi amigo estaba en algún lugar al otro lado del río y entre los dos lo liberaríamos. Deslicé la pértiga por el lazo y utilicé el borde opuesto como punto de apoyo. Levantando más el extremo de la palanca, lo apoyé en la rama de un árbol, salté la grieta y lo saqué. Tenía las piernas tan entumecidas que no podía mantenerse en pie y la cadera, la rodilla y la espinilla izquierdas estaban muy laceradas. Primero me pidió agua, así que bajé por las rocas hasta el río y, utilizando mi viejo sombrero de fieltro como cubo, le calmé la sed. Le corté un par de vendas, le bañé las heridas y le vendé la rodilla, la espinilla y el tobillo, que habían empezado a sangrar de nuevo. Debajo de una rasgadura de su traje, le coloqué en la cadera un paño húmedo y frío a modo de mochila. Mientras le ayudaba, mi curiosidad por conocer la identidad de mi paciente iba en aumento. Le hablé de nuestro viaje y que habíamos estado buscando una forma de llegar a aguas abiertas, al tiempo que me daba cuenta de que llevaba una extraña prenda gris plateada, tipo jersey ajustado, que tenía un brillo de seda. Tenía un tacto correoso, sin cinturón ni cierres visibles, pero justo debajo del pecho había un pequeño panel de instrumentos. Varios de los mandos y diales estaban rotos por haberse golpeado contra la roca al caer. Estando a tantos kilómetros de cualquier forma de civilización. Le pregunté de dónde era, si estaba de excursión en canoa, cuándo y qué había sucedido para que sufriera esta desgracia. Me dijo que no iba en canoa, sino que tenía un avión estacionado en un claro a trescientos o cuatrocientos metros río abajo y que la mañana anterior había salido temprano a pescar. Al intentar saltar por encima de la grieta, la tierra suelta y el musgo habían cedido bajo sus pies y estaba a punto de dejar de pensar en salir con vida cuando oyó que algunas de las piedras, que se habían aflojado al subir, rebotaban por la roca. Aunque no estaba seguro de si se trataba de un animal o sólo de un pequeño deslizamiento, decidió gritar y dijo que mi grito de respuesta era como un milagro, pues aunque lo había esperado, en realidad no esperaba oír una voz humana en este profundo bosque. Me preguntó mi nombre y mi dirección y me dijo que él también vivía en Estados Unidos y que seguramente me escribiría, pues me estaría eternamente agradecido por haberle devuelto la vida. Llevaba una pequeña caja de aparejos y una caña de pescar cuando cayó y me preguntó si podía buscarlos. Busqué y no pude localizar la caja de aparejos. Probablemente se había caído en la grieta, pero encontré la caña de pescar bajo unas zarzas y el misterio de esta extraña persona se hizo más profundo en mi interior. El peculiar atuendo, un avión que aterrizaba en este bosque rocoso y ahora una caña de pescar como nunca había visto. La culata medía unos tres cuartos de pulgada de diámetro y tenía el mismo tacto correoso que su traje, pero de color azul brillante y formaba una ligera protuberancia redondeada justo encima. Tenía una pequeña ranura a cada lado y continuaba en un delgado eje parecido al aluminio. No tenía guías ni carrete, ya que el sedal salía directamente del interior por la punta, como un fino filamento, al que se sujetaba una mosca seca convencional. Le pregunté dónde había comprado semejante caña y me contestó que su padre era ingeniero de investigación y que la había diseñado él mismo.
La circulación había vuelto a sus miembros entumecidos y, aunque noté algunas muecas de dolor, tendí a ignorarlo. Su compostura general era extraordinariamente tranquila, sin reacción aparente de estrés o conmoción, que normalmente sería evidente después de una prueba tan larga y tortuosa, pero le sugerí que le echara una mano para volver a su avión. La oferta fue rechazada. Dijo, observando desde el aire, que a mi amigo y a mí nos quedaban por delante de cinco a seis millas difíciles. El lado opuesto le pareció más bajo, mucho menos rocoso y pensó que quizá podríamos tirar de la canoa a través de algunas de las aguas poco profundas y pantanosas, arrastrándola por encima de muchos de los obstáculos menores. No quiso molestarme más y me dijo que era mejor que pensara en volver, porque él ya había sido una carga.
Por el estado de su pierna, dudaba de que pudiera siquiera andar, pero no hice ningún comentario y le ayudé a levantarse. Dio dos pasos, se balanceó y se agarró a un árbol para no caerse. Le rodeé la cintura con un brazo, le levanté el brazo izquierdo por encima del hombro e insistí en que aceptara de nuevo mi ayuda, aunque sólo fuera por simple compasión humana. No podía dejar que se marchara solo, porque si se caía y se rompía el cuello, mi tiempo seguramente habría sido en vano. Finalmente cedió, pero con la condición de una promesa; me pidió mi palabra solemne de que no divulgaría a nadie, ni siquiera a mi compañero, nada de lo que había ocurrido hoy, ni lo que yo pudiera ver. Entonces me contó que su padre había desarrollado un nuevo tipo de avión que aún estaba en fase experimental y era altamente secreto, pero que él ayudaba a menudo en el laboratorio cuando volvía de la escuela. Como una especie de prueba, su padre le había permitido utilizar el avión para este viaje de pesca. En el futuro me explicaría detalladamente la razón de su petición de que cumpliera mi promesa. Estuve de acuerdo, así que después de apoyarle y llevarle por algunos de los lugares más difíciles, finalmente llegamos a un pequeño claro. No más de setenta u ochenta pies de ancho y cerca de su centro estaba su “avión”. Había estado intentando averiguar cómo hacer entrar o salir un avión de aquí, sin chocar contra un árbol o rocas salientes. ¿Qué truco secreto podría lanzar uno sin pista? Esperaba ver algún tipo de aeronave convencional, y la razón de mi reticencia a acompañarle se hizo evidente, ¡porque lo que estaba viendo me dejó atónito! Un disco plateado redondo, de unos seis metros de diámetro, se erguía sobre tres patas en forma de trípode, sin hélice, motor, alas ni fuselaje. A medida que nos acercábamos, observé una serie de pequeñas ranuras alrededor del borde y que ascendía en pendiente hasta una cúpula central redondeada. Tuve que agacharme para caminar con él debajo, entre las piernas, aunque era ligeramente cóncavo y sólo estaba a metro y medio del suelo. Me dijo: “¿Sorprendido?” En realidad esa no era la palabra adecuada, pero no le presioné con preguntas al darme cuenta de que estaba sufriendo mucho dolor. Metió la mano en el extremo de uno de los tres huecos de su parte inferior que se abrían en abanico desde la base de cada pata, pulsó un botón y se abrió una puerta con dos peldaños moldeados en su superficie interior. Junté las manos bajo su pie bueno y lo empujé hacia dentro. Me miró por encima del borde de la abertura y me dijo: “Nunca te olvidaré por este día. Recuerda cumplir tu promesa y aléjate cuando despegue”.
Volví sobre mis pasos hasta justo dentro de los árboles, al lado del claro, y me giré para observar. Reflexioné sobre la falta de ventanas o portillos y me pregunté cómo podía ver el exterior, a menos que estuvieran al otro lado. Justo entonces, el borde del perímetro empezó a girar. Al principio emitía un leve sonido de remolino, que fue ganando velocidad hasta convertirse en un agudo quejido que finalmente superó la capacidad auditiva del oído. En ese momento experimenté una sensación punzante, que se sentía más que se oía. Parecía comprimirme dentro de mí. Cuando se elevó unos metros sobre el suelo, se detuvo con un leve aleteo, las patas se replegaron en los huecos mientras se elevaba rápidamente con el caso sin esfuerzo del cardo, atrapado en una corriente de aire ascendente y desapareció.
Me puse en marcha hacia el campamento, un poco desconcertado, pues todo parecía una pantomima de irrealidades. Fue un episodio que no duró mucho más de una hora, que pudo haberme transportado mil años hacia el futuro y que, sin embargo, me dejó la inquietante sensación de haber presenciado algo que en realidad no existía, una impresión de secuencias inconexas que sólo se encuentra en los sueños. Un mero joven encargado de tan maravilloso invento, el peculiar traje, la extraña caña de pescar, la dentada roca de la grieta y empecé a preguntarme si no sería yo quien se había caído, se había desmayado y sufría la distorsión de un cerebro aturdido. Volví corriendo a buscar la caja de aparejos, sin éxito, pero parte de un pañuelo manchado de sangre, la pértiga de palanca, su muñón y sus ramas seguían allí.
Llegué primero al campamento, encendí un pequeño fuego y puse a calentar el café que había sobrado, pero mis pensamientos estaban acosados por la extraña secuela de acontecimientos que mi mente revivía paso a paso. Aunque no podía aferrarme a una explicación lógica, había visto y tocado un objeto de metal sólido, sin siquiera los elementos rudimentarios que siempre se han asociado al vuelo, ya sea natural o inventado por el hombre. Incluso un globo tenía que llenarse de gas antes de elevarse. También había visto cómo el objeto se alejaba como una alfombra voladora bajo el hechizo mágico de un brujo. La cafetera hirvió, sacándome de mi trance mental, y estaba sirviéndome una taza cuando Rod regresó con la información de que había recorrido un par de millas, más de la mitad de las cuales eran bajas, pantanosas y con muchos escombros parcialmente sumergidos. Pensó que atando nuestras cuerdas a la anilla de proa podríamos arrastrar la canoa a través de la mayor parte. Aunque oía la voz de Rod explicando, mis pensamientos volvían a mi recién adquirido y extraño amigo, a lo que había dicho sobre los alrededores. Coincidía con lo que Rod me estaba contando ahora. Supe entonces que todo lo que había experimentado era muy real e hice un voto silencioso, de no romper nunca mi promesa a menos que me liberaran de ella. Mi nuevo amigo estaba adquiriendo rápidamente el estatus romántico, en una mente joven e impresionable, de un genio de la buena suerte o de un duendecillo del bosque que realmente había venido a ponerme a prueba.
El lado que yo había explorado no era más que rocas y desechos. Terminamos el café y, como el día se estaba poniendo caluroso, nos despojamos de todo lo necesario, incluidos los mocasines y el pañuelo ritual con el sombrero puesto. Montamos los cabos guía en la canoa e iniciamos nuestro largo viaje hacia aguas abiertas. El resto del día fue relativamente tranquilo. Con un poco de trabajo duro, aquí y allá, salvamos los últimos obstáculos antes de que se pusiera el sol y acampamos en la orilla de un río que se ensanchaba, a tiro de piedra de los lejanos susurros de los rápidos.
La mañana amaneció espléndida y encantadora, mientras vadeábamos río abajo para pescar en los rápidos de la cabecera y pronto conseguimos cuatro buenas truchas. Después de un agradable desayuno, nos adentramos en el río, ansiosos por afrontar el desafío del rápido que nos esperaba y que, aunque bastante rápido, no presentaba demasiadas dificultades. Sin embargo, sólo un regocijo en la prueba de habilidad, luchamos para evitar que nuestra canoa se empantanara, girara de costado a la corriente o se amontonara en las numerosas rocas que rompían la superficie.
El rápido había disminuido hasta convertirse en una carrera rápida que sólo requería una inmersión ocasional del remo para guiarnos. Nos relajamos por completo en el etéreo encanto de su belleza, deslizándonos silenciosamente río abajo como su propia corriente, ahora tranquila, atravesando un impresionante panorama de valles y montañas. Vislumbré el cielo azul por encima y más allá, preguntándome qué parte de esta vasta extensión mi desconocido y su máquina voladora única, realmente llamaban suya. ¿Qué tremenda fuerza había concebido la mente del hombre para contrarrestar el poder de la gravedad en un objeto de metal sólido? ¿Era su limitación para viajar tan ilimitada como las estrellas? Miré al sol y a los gráciles árboles que extendían sus esbeltos dedos hacia su calor y su luz. Por alguna razón desconocida me vino a la mente la peculiar frase: “El hombre es dueño de todo lo que estudia”. Sin embargo, en el instante de su paso sonó una nota discordante. Probablemente hace mil años dos indios en una canoa de corteza de abedul flotaron sobre este mismo lugar, mirando con orgullo de posesión a través de su poder. Para ellos, el asombro por su grandeza pudo incluso haberse convertido en una inclusión en la imagen soñada de un Coto de Caza Feliz con su Gran Espíritu, en un más allá desconocido. Pero ahora se han ido, y un millón de años antes que ellos, un poderoso Mastodonte se erguía en aquel saliente rocoso, vigilando su dominio, como su amo indiscutible, pero él también se ha ido. En la bruma de cien millones de años, el gigantesco dinosaurio no podía negar este pensamiento, pero él también se ha ido. Dentro de un millón de años, ¿qué nueva forma transitoria observará entonces la Naturaleza para reclamar fugazmente su lugar y disfrutar de su momento de gloria bajo la majestuosa serenidad de su reinado eterno? Verdaderamente, al contemplar el entorno desde la pequeñez de un diminuto asiento de canoa, la contemplación de su grandeza sobrecogedora y de largo alcance empequeñece hasta la insignificancia el pensamiento de dominio, a medida que el hombre se pierde en la magnitud de sus creaciones ilimitadas.
Con el paso de los días, nuestro viaje fue adquiriendo un carácter más de cuento, como sueños hechos realidad que se remontaban a los anhelos imaginativos de la primera infancia. Rememoraba pequeños viajes laterales por arroyos inexplorados, una caminata por la ladera de la montaña hasta un lago escondido, los ciervos de madrugada a la orilla del río, un alce ocasional mordisqueando la vegetación del fondo de una tranquila cala y, para mí, una intriga subyacente en el misterio de mi secreto. Muchas veces levantaba la vista con la esperanza de vislumbrar un destello plateado y esa fue mi última impresión, cuando desapareció en el azul.
Nos unimos al río Ottawa y durante las dos semanas siguientes nos perdimos en un mundo mágico de caprichos de la naturaleza. Sus caprichosos estados de ánimo cambiaban del caos de un lúgubre porteo alrededor de un atasco de troncos, bajo una llovizna, a la maravilla de un esplendor escénico. Luego, un poder indomable, como una corriente tranquila que de repente se transforma en agua agitada, estruendosa y salpicada de espuma de un rápido, sólo para suavizarse de nuevo en la belleza sobrenatural de los cuadros pintados por el sol, a medida que se adentra en la oscuridad, pero cada uno deja su propia huella que nunca podría desvanecerse del corazón.
Pasamos la noche acampados, a menos de un día de remo de la ciudad de Ottawa. La cena había terminado, los utensilios estaban lavados y Rod tenía la lámpara en la tienda escribiendo una carta a su chica, que pensaba enviar por correo cuando llegásemos a la ciudad. Era una noche tan hermosa que decidí quedarme fuera un rato. Así que me estiré, con la cabeza apoyada en una manta sobre un tronco y los pies hacia las brasas incandescentes de la hoguera, para relajarme, en una satisfacción que encontraba en el humo rizado de una pipa de tabaco y en un entorno que nunca perdería su cercanía a mi corazón. La soledad del vasto bosque parecía desvanecerse con el suspiro del viento que susurraba a través de las agujas de sus pinos, el zumbido de la vida de los insectos estaba en el aire, el brillante gorjeo del grillo y un ocasional bajo “ga-rump” de una rana toro, mezclándose con el suave regazo del agua de los ríos que fluía por la tierra de su límite. Todo ello componía una canción sin palabras que brotaba de lo más profundo del alma de la naturaleza. El cielo era cristalino, con sus millones de estrellas titilando y danzando en su infinita dimensión, pero todavía tan insondable, tan misterioso como la noche de la primera percepción consciente del hombre. La intriga de este misterio cautivó su mente mientras, en una búsqueda eterna, intentaba alcanzarlas a través de la fantasía de la imaginación y ponerlas al alcance de su inteligencia o dotarlas de la belleza de la inspiración divina que puede entrelazar el espíritu con el cuerpo. La vida parecía tan llena de las maravillas de la naturaleza, sin fin, pero mientras medio soliloquio, medio reflexionaba, si, cuando me hiciera mayor y me viera agobiado por las preocupaciones de la responsabilidad, la concentración en el esfuerzo profesional y el ajetreo de las tareas diarias modernas, ¿también yo, en el lapso de un año, ni siquiera miraría una vez a un cielo tachonado de estrellas y perdería esta estrecha afinidad con todas las creaciones de Dios, que ahora siento tan fuertemente, por una insensible indiferencia? Una tendencia que he observado en mis mayores.
Mis cavilaciones se interrumpieron cuando capté un destello de plata sobre el contorno oscurecido por los árboles de las colinas al otro lado del río, que desapareció durante unos segundos y luego estuve seguro, cuando vino directamente hacia mí y el estrechamiento de la distancia obligó a elevar mi línea de visión y allí, enmarcado en un fondo de estrellas estaba el extraño avión de mi extraño amigo. Se cernía inmóvil, a no más de setenta pies por encima de mí y justo al lado de la costa. Luego se movió de lado a lado en un gesto inconfundible de hola, a través de este gesto simulado de la mano y siguió adelante, para perderse de vista sobre el bosque detrás de mí. Sabía que era su forma de decirme que se encontraba bien de nuevo y tomé nota mental de que, si alguna vez me encontraba con él, seguramente le preguntaría cómo podía saber mi ubicación exacta en la oscuridad de la noche. El tabaco de mi pipa hacía tiempo que se había consumido y, después de apagar las brasas del fuego, me metí entre las mantas, pues mi amigo dormía profundamente.
Fue la última vez que vi u oí hablar de esta recóndita pareja, misteriosa aeronave o personaje durante los meses siguientes, aunque ocuparon buena parte de mis pensamientos durante el resto del viaje. Más de una vez sopesé la idea de confiar en Rod, o de preguntarle si había visto la peculiar nave, pero cada vez predominaron aquellas últimas palabras: “recuerda cumplir tu promesa”, y guardé silencio. Todo el viaje, con sus momentos estelares, sus incertidumbres y la interminable expectativa de lo que puede haber tras el siguiente recodo de un río, fue tan absorbente que el verano pareció pasar volando, mientras llegábamos a casa con una semana de retraso para el nuevo curso escolar. Habíamos vivido muchas de las gloriosas aventuras que la mayoría de los chicos sólo encuentran en el placer de la lectura.
Fue un poco difícil volver a la prosaica rutina del trabajo escolar, tan cerca del final de esta emocionante aventura. Los acontecimientos posteriores demostraron que no era el final de un viaje y que mis estudios continuarían muchos años en el futuro, ya que era sólo el pequeño hilo que enlazaba con un viaje mucho mayor, a través del conocimiento, hasta los confines infinitos del universo. Un viaje que se adentraba cientos de millones de años en el tiempo, hasta los inicios básicos de un planeta y la evolución de sus ciclos vitales, y que aún debía abarcar las increíbles distancias del vacío, hasta otro sistema solar de otra raza de seres.
La historia gráfica, que ahora se desarrolla, no podría haber sido dada vida por mí, si no fuera por este inolvidable incidente de mi juventud.