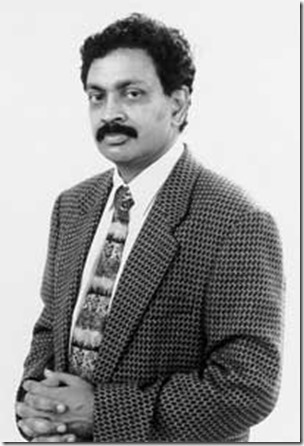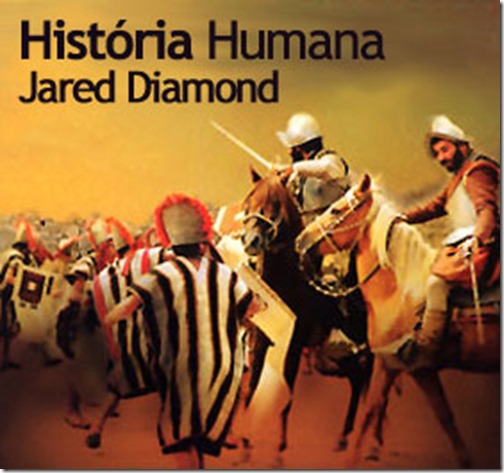¿Por qué la historia de la humanidad se ha desarrollado de manera diferente en los distintos continentes durante los últimos 13.000 años?
Jared Diamond, conferencia en la Universidad de California, Los Ángeles, 1997
Traducción: Pedro Lourenço Gomes
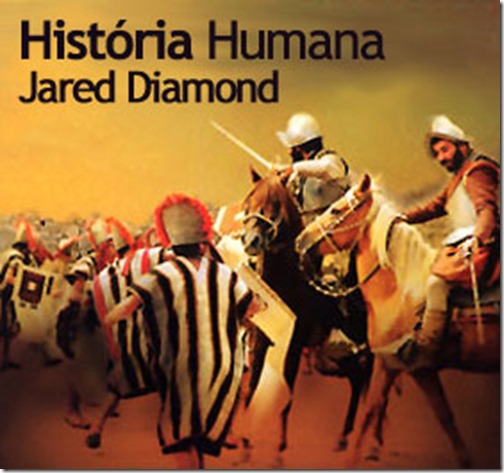 Me he asignado la modesta tarea de intentar explicar el patrón general de la historia humana, en todos los continentes, durante los últimos 13,000 años. ¿Por qué la historia tomó cursos evolutivos tan diferentes para personas de diferentes continentes? Este problema me ha fascinado durante mucho tiempo, pero ahora está maduro para una nueva síntesis debido a los avances recientes en muchos campos aparentemente muy alejados de la historia, que incluyen la biología molecular, la genética vegetal y animal, la biogeografía, la arqueología y la lingüística.
Me he asignado la modesta tarea de intentar explicar el patrón general de la historia humana, en todos los continentes, durante los últimos 13,000 años. ¿Por qué la historia tomó cursos evolutivos tan diferentes para personas de diferentes continentes? Este problema me ha fascinado durante mucho tiempo, pero ahora está maduro para una nueva síntesis debido a los avances recientes en muchos campos aparentemente muy alejados de la historia, que incluyen la biología molecular, la genética vegetal y animal, la biogeografía, la arqueología y la lingüística.
Como todos sabemos, los euroasiáticos, especialmente los pueblos de Europa y Asia Oriental, se extendieron por todo el mundo, dominando el mundo moderno en términos de riqueza y poder. Otros pueblos, incluida la mayoría de los africanos, sobrevivieron y se separaron de la dominación europea, pero siguen rezagados en términos de riqueza y poder. Otros pueblos, incluidos los habitantes originales de Australia, América y el sur de África, ya no son dueños de su propia tierra y han sido diezmados, subyugados o exterminados por los colonizadores europeos. ¿Por qué la historia se desarrolló de esta manera y no al revés? ¿Por qué no fueron los nativos americanos, los africanos y los aborígenes australianos quienes conquistaron o exterminaron a los europeos y asiáticos?
Esta gran pregunta puede llegar un poco pronto. Hacia el año 1500 d.C., año aproximado en el que apenas comenzaba la expansión marítima europea, los pueblos de los diferentes continentes ya diferían mucho en tecnología y organización política. Gran parte de Eurasia y el norte de África estaban ocupadas en ese momento por estados e imperios de la Edad del Hierro, algunos de los cuales estaban al borde de la industrialización. Dos pueblos nativos americanos, los incas y los aztecas, gobernaban imperios con herramientas de hierro y estaban empezando a experimentar con el bronce. Partes del África subsahariana se dividieron en pequeños estados o jefaturas indígenas de la Edad del Hierro. Pero todos los pueblos de Australia, Nueva Guinea y las islas del Pacífico, y muchos pueblos de América y del África subsahariana todavía vivían como agricultores o incluso como cazadores/recolectores con herramientas de piedra.
Obviamente, estas diferencias desde 1500 d.C. fueron la causa inmediata de las desigualdades del mundo moderno. Los imperios con herramientas de hierro conquistaron o exterminaron tribus con herramientas de piedra. Pero, ¿cómo llegó el mundo a lo que era en el año 1500 d.C.?
Esta cuestión también se puede resolver con cierta facilidad con la ayuda de historias escritas y descubrimientos arqueológicos. Hasta el final de la última Edad del Hielo, alrededor del año 11.000 a.C., todos los humanos de todos los continentes seguían viviendo como cazadores/recolectores de la Edad de Piedra. Las diferentes tasas de desarrollo en diferentes continentes desde el 11,000 a. C. hasta el 1500 d. C. fueron las que produjeron las desigualdades del año 1500 d. C. Mientras que los aborígenes australianos y muchos pueblos nativos americanos siguieron siendo cazadores/recolectores de la Edad de Piedra, la mayoría de los pueblos euroasiáticos y muchos pueblos de América y el África subsahariana desarrolló gradualmente la agricultura, la ganadería, la metalurgia y una organización política compleja. Partes de Eurasia y una pequeña zona de América también desarrollaron la escritura indígena. Pero cada uno de estos nuevos acontecimientos apareció antes en Eurasia que en cualquier otro lugar.
Por lo tanto, finalmente podemos reformular nuestra pregunta sobre la evolución de las desigualdades en el mundo moderno de la siguiente manera. ¿Por qué el desarrollo humano ha avanzado a ritmos tan diferentes en los distintos continentes durante los últimos 13,000 años? Estas diferentes tasas constituyen el patrón histórico más amplio, el mayor problema sin resolver de la historia, y son mi tema ahora.
Los historiadores tienden a evitar este tema como si fuera una peste debido a sus implicaciones aparentemente racistas. Mucha gente, incluso la mayoría, supone que la respuesta implica diferencias biológicas en el coeficiente intelectual promedio entre las poblaciones del mundo, a pesar de que no hay evidencia de que tales diferencias existan. Incluso preguntar por qué personas diferentes tienen historias diferentes nos parece malévolo a algunos de nosotros, porque parece justificar lo que sucedió en la historia. De hecho, estudiamos las injusticias de la historia por la misma razón que estudiamos el genocidio, y por la misma razón por la que los psicólogos estudian las mentes de asesinos y violadores: no para justificar la historia, el genocidio, el asesinato y la violación, sino para comprender cómo estos males llegan a ocurrir y luego usa este entendimiento para evitar que vuelvan a ocurrir. En caso de que el olor a racismo todavía le incomode al explorar este tema, simplemente reflexione sobre la razón básica por la que tanta gente acepta explicaciones racistas del patrón general de la historia: no tenemos una explicación alternativa convincente. Hasta que lo hagamos, la gente seguirá gravitando hacia las teorías racistas de inmediato. Esto nos deja con una enorme brecha moral, que es la razón más poderosa para abordar esta cuestión.
Procedamos continente por continente. Como nuestra primera comparación continental, pensemos en la colisión del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo que comenzó con el viaje de Colón en 1492 d.C., porque los factores adyacentes involucrados en el resultado son bien conocidos. Ahora les daré un resumen e interpretación de las historias de América del Norte, América del Sur, Europa y Asia desde mi perspectiva como biogeógrafo y biólogo evolutivo – todo en diez minutos; dos minutos por continente. Allá vamos:
Muchos de nosotros estamos familiarizados con las historias de cómo unos cientos de españoles bajo el mando de Cortés y Pizarro derrocaron a los imperios inca y azteca. Las poblaciones de cada uno de estos imperios ascendían a decenas de millones. También estamos familiarizados con los horribles detalles de cómo otros europeos conquistaron otras partes del Nuevo Mundo. El resultado es que los europeos llegaron a colonizar y dominar la mayor parte del Nuevo Mundo, mientras que la población nativa americana disminuyó dramáticamente desde su nivel en el año 1492 d.C. ¿Por qué sucedió esto de esta manera? ¿Por qué los emperadores Moctezuma o Atahualpa no llevaron a los aztecas o a los incas a conquistar Europa?
Las razones subyacentes son obvias. Los europeos invasores tenían espadas de acero, cañones y caballos, mientras que los nativos americanos sólo tenían armas de piedra y madera y ningún animal que se pudiera montar. Esas ventajas militares permitieron repetidamente a tropas de unas pocas docenas de españoles montados derrotar a ejércitos nativos que se contaban por miles.
Sin embargo, las espadas de acero, los cañones y los caballos no fueron los únicos factores adyacentes detrás de la conquista europea del Nuevo Mundo. Las enfermedades infecciosas introducidas con los europeos, como la viruela y el sarampión, se propagaron de una tribu india a otra, llegaron mucho antes que los propios europeos y mataron aproximadamente al 95% de la población nativa del Nuevo Mundo. Estas enfermedades eran endémicas en Europa y los europeos habían tenido tiempo de desarrollar resistencia tanto genética como inmune a ellas, pero inicialmente los nativos no tenían tal resistencia. El papel desempeñado por las enfermedades infecciosas en la conquista europea del Nuevo Mundo se repitió en muchas otras partes del mundo, incluida la Australia aborigen, el sur de África y muchas islas del Pacífico.
Finalmente, hay otro conjunto de factores adyacentes a considerar. Después de todo, ¿cómo llegaron Pizarro y Cortés al Nuevo Mundo antes de que los conquistadores aztecas e incas pudieran llegar a Europa? Este resultado dependió en parte de la tecnología, en forma de barcos que navegan por el océano. Los europeos tenían tales barcos, mientras que los aztecas y los incas no. Además, esos barcos europeos estaban apoyados por la organización política centralizada que permitió a España y otros países europeos construir y equipar estos barcos. Igualmente crucial fue el papel de la escritura europea al permitir la rápida difusión de información detallada y precisa, incluidos mapas, direcciones de navegación y relatos de exploradores anteriores, a Europa, motivando a los exploradores posteriores.
Hasta ahora hemos identificado una serie de factores adyacentes detrás de la colonización europea del Nuevo Mundo: a saber, los barcos, la organización política y la prensa, que trajeron a los europeos al Nuevo Mundo; los gérmenes europeos que mataron a la mayoría de los nativos antes de que pudieran llegar al campo de batalla, y cañones, espadas de acero y caballos, que dieron a los europeos una gran ventaja en este campo de batalla. Ahora, intentemos estirar un poco más la cadena de causalidad. ¿Por qué estas ventajas adyacentes eran con el Viejo Mundo y no con el Nuevo Mundo? En teoría, los nativos americanos podrían haber sido los primeros en desarrollar espadas y cañones de acero, desarrollar primero los barcos e imperios transoceánicos y la imprenta, montar animales domésticos más aterradores que los caballos o transportar gérmenes peores que la viruela.
La parte más fácil de responder de esta pregunta trata sobre por qué Eurasia desarrolló los peores gérmenes. Es sorprendente cómo los nativos americanos no desarrollaron enfermedades epidémicas devastadoras para dárselas a los europeos a cambio de las muchas enfermedades epidémicas devastadoras que recibieron del Viejo Mundo. Hay dos razones directas para este grave desequilibrio. En primer lugar, la mayoría de las enfermedades epidémicas conocidas sólo pueden mantenerse en poblaciones humanas grandes y densas concentradas en pueblos y ciudades, que surgieron mucho antes en el Viejo Mundo que en el Nuevo. En segundo lugar, estudios recientes de microbios realizados por biólogos moleculares han demostrado que la mayoría de las enfermedades epidémicas humanas se desarrollaron a partir de enfermedades epidémicas similares de las densas poblaciones de animales domésticos del Viejo Mundo, con las que estábamos en estrecho contacto. Por ejemplo, el sarampión y la tuberculosis se desarrollaron a partir de enfermedades de nuestro ganado, la influenza de una enfermedad de los cerdos y la viruela posiblemente de una enfermedad de los camellos. En América había pocas especies nativas de animales domesticados de las cuales los humanos pudieran contraer tales enfermedades.
Ahora retrocedamos un poco más la cadena de razonamiento. ¿Por qué había tantas más especies de animales domesticados en Eurasia que en América? Las Américas son el hogar de casi mil especies de mamíferos nativos salvajes, por lo que inicialmente se podría suponer que las Américas ofrecían abundante material de partida para la domesticación.
De hecho, sólo una pequeña fracción de las especies de mamíferos salvajes han sido domesticadas con éxito, porque la domesticación requiere que un animal salvaje cumpla varios requisitos previos: el animal debe tener una dieta que los humanos puedan proporcionarle; una rápida tasa de crecimiento; voluntad de reproducirse en cautiverio; una disposición maleable, una estructura social que implica un comportamiento sumiso hacia los animales y humanos dominantes; y la ausencia de tendencia al pánico cuando se los coloca en recintos. Hace miles de años, los humanos domesticaron todas las especies grandes posibles de mamíferos salvajes que cumplían todos estos criterios y valía la pena domesticarlas, con el resultado de que en los últimos tiempos no ha habido valor añadido de los animales domésticos, a pesar de los esfuerzos de la ciencia moderna.
Eurasia acabó teniendo la mayor cantidad de especies animales domesticadas en parte porque es la masa terrestre más grande del mundo y la que, para empezar, ofrecía más especies salvajes. Esta diferencia preexistente se amplió hace 13,000 años, al final de la última Edad del Hielo, cuando la mayoría de las especies de grandes mamíferos de América del Norte y del Sur se extinguieron, quizás exterminadas por los primeros habitantes que llegaron allí. Como resultado, los nativos americanos heredaron muchas menos especies de grandes mamíferos salvajes que los euroasiáticos, dejando sólo la llama y la alpaca para la domesticación. Las diferencias entre el Viejo y el Nuevo Mundo en plantas domesticadas, especialmente cereales de semillas grandes, son cualitativamente similares a estas diferencias en mamíferos domesticados, aunque la diferencia no es tan extrema.
Otra razón para una mayor diversidad local de plantas y animales domesticados en Eurasia que en América es que el eje principal de Eurasia es este/oeste, mientras que el eje principal de América es norte/sur. El eje este/oeste de Eurasia significaba que las especies domesticadas en una parte de Eurasia podían extenderse fácilmente miles de kilómetros en la misma latitud, encontrando la misma duración del día y el mismo clima al que ya estaban adaptadas. Como resultado, los pollos y los cítricos domesticados en el sudeste asiático se extendieron rápidamente hacia el oeste, hasta Europa; los caballos domesticados en Ucrania se extendieron rápidamente hacia el este, hasta China, y las ovejas, las cabras, el ganado vacuno, el trigo y el centeno del Creciente Fértil se extendieron rápidamente tanto hacia el este como hacia el oeste.
Por el contrario, el eje norte/sur de América significaba que las especies domesticadas en un área no podían extenderse muy lejos sin encontrar una duración del día y un clima a los que no estaban adaptadas. Como resultado, el pavo nunca se trasladó de su lugar de domesticación en México a los Andes, las llamas y las alpacas nunca llegaron de los Andes a México, por lo que las civilizaciones nativas de América Central y del Norte quedaron completamente privadas de animales de carga. Se necesitaron miles de años para que el maíz que se desarrolló en el clima de México se transformara en maíz adaptado a la corta temporada de crecimiento y a los cambios de duración de los días según las estaciones de América del Norte.
Las plantas y animales domesticados de Eurasia fueron importantes por muchas razones además de permitir que los europeos desarrollaran gérmenes que se portaban mal. Las plantas y animales domesticados producen más calorías por acre que los hábitats silvestres, donde la mayoría de las especies no son comestibles para los humanos. Como resultado, las densidades de población de agricultores y pastores suelen ser de diez a cien veces mayores que las de cazadores/recolectores. Este hecho por sí solo explica por qué los agricultores y pastores de todo el mundo pudieron expulsar a los cazadores/recolectores de las tierras aptas para la agricultura y la ganadería. Los animales domésticos han revolucionado el transporte terrestre. También revolucionaron la agricultura, permitiendo al agricultor arar y fertilizar mucha más tierra de la que podría cultivar por sí solo. Además, las sociedades de cazadores/recolectores tienden a ser igualitarias y no tienen organización política más allá del nivel de una banda o tribu, mientras que el excedente y el almacenamiento de alimentos que la agricultura hizo posible permitieron el desarrollo de sociedades estratificadas y políticamente centralizadas, con élites gobernantes. Esos excedentes de alimentos también aceleraron el desarrollo de la tecnología, apoyando a los artesanos que no creaban sus propios alimentos y que, en cambio, podían dedicarse a desarrollar la metalurgia, la escritura, las espadas y los cañones.
Entonces, comenzamos identificando una serie de explicaciones adyacentes: cañones, gérmenes, etc. – por la conquista de América por los europeos. Estos factores adyacentes me parecen deberse en gran parte al mayor número de plantas domesticadas del Viejo Mundo, al mayor número de animales domesticados y al eje este/oeste. La cadena de causalidad es muy sencilla al explicar las ventajas de los caballos y los gérmenes que se portan mal en el Viejo Mundo. Pero la domesticación de plantas y animales también contribuyó de manera más indirecta a la ventaja de Eurasia en cañones, espadas, barcos transoceánicos, organización política y escritura, todo lo cual fue producto de las sociedades grandes, densas, sedentarias y estratificadas que fueron posibles gracias a la agricultura.
A continuación examinaremos si este esquema, derivado del choque de europeos con nativos americanos, nos ayuda a comprender el patrón más amplio de la historia africana, que resumiré en cinco minutos. Me centraré en la historia del África subsahariana, porque estaba mucho más aislada de Eurasia por la distancia y el clima que el norte de África, cuya historia está estrechamente ligada a la historia de Eurasia. Aquí vamos de nuevo:
Así como preguntamos por qué Cortés invadió México antes de que Moctezuma pudiera invadir Europa, también podemos preguntarnos por qué los europeos colonizaron el África subsahariana antes de que los subsaharianos pudieran colonizar Europa. Los factores adyacentes eran los ya conocidos: cañones, acero, barcos de alta mar, organización política y escritura. Pero nuevamente podemos preguntarnos por qué los cañones, los barcos y todo lo demás terminaron desarrollándose en Europa y no en el África subsahariana. Para quienes estudian la evolución humana, esta cuestión resulta especialmente desconcertante, porque el hombre se desarrolló durante millones de años más en África que en Europa, e incluso el Homo sapiens, anatómicamente moderno, sólo puede haber llegado a Europa desde África hace unos 50,000 años. Si el tiempo fuera un factor crítico en el desarrollo de las sociedades humanas, África habría disfrutado de una enorme ventaja sobre Europa.
Nuevamente, este resultado refleja en gran medida diferencias biogeográficas en la disponibilidad de especies de plantas y animales silvestres domesticables. Si tomamos en primer lugar a los animales domésticos, es notable que el único animal domesticado en el África subsahariana fuera (lo adivinaste) un pájaro, la gallina de Guinea. Todos los mamíferos domesticados de África (bovinos, ovinos, caprinos, caballos e incluso perros) entraron al África subsahariana por el norte, desde Eurasia o el norte de África. Al principio esto parece sorprendente, ya que ahora pensamos en África como el continente de los grandes mamíferos salvajes. De hecho, ninguna de estas especies de los famosos grandes mamíferos salvajes de África ha demostrado ser domesticable. Todos fueron descalificados por uno u otro problema, tales como: organización social insatisfactoria; comportamiento intratable; tasa de crecimiento lenta, etc. ¡Imagínese cuál habría sido el curso de la historia si los rinocerontes e hipopótamos africanos se hubieran prestado a la domesticación! Si esto hubiera sido posible, una caballería africana montada sobre rinocerontes o hipopótamos habría hecho picadillo a la caballería europea montada sobre caballos. Pero no puede suceder así.
En cambio, como mencioné, el ganado adoptado en África fueron especies euroasiáticas que vinieron del norte. El largo eje africano, como el de América, es norte/sur y no este/oeste. Esos mamíferos domésticos euroasiáticos se extendieron muy lentamente hacia el sur, hacia África, porque tuvieron que adaptarse a diferentes zonas climáticas y diferentes enfermedades animales.
Las dificultades que impone un eje norte-sur para la propagación de especies domesticadas son aún más impresionantes para las plantaciones africanas que para su ganado. Recuerde que los alimentos esenciales del antiguo Egipto eran la Media Luna Fértil y los cultivos mediterráneos como el trigo y la cebada, que requieren lluvias invernales y variaciones estacionales en la duración de los días para su germinación. Estas plantaciones no podrían extenderse hacia el sur más allá de Etiopía, donde las lluvias llegan en verano y hay poca o ninguna variación estacional en la duración de los días. En cambio, el desarrollo de la agricultura en el Subsahara tuvo que esperar a la domesticación de especies de plantas como el sorgo y el mijo, adaptadas a las lluvias del verano de África Central y a la duración del día relativamente constante.
Irónicamente, estas plantaciones centroafricanas no pudieron, por la misma razón, extenderse hacia el sur, hasta la zona mediterránea. (Ciertamente, Diamond no se refiere al mar Mediterráneo) de Sudáfrica, donde nuevamente llueve en invierno y hay grandes variaciones estacionales de día. prevaleció la longitud. El avance hacia el sur de los agricultores nativos africanos con plantaciones centroafricanas se detuvo en Natal, más allá de la cual las plantaciones centroafricanas no podían desarrollarse – con enormes consecuencias para la historia reciente de Sudáfrica.
En resumen, un eje norte/sur y una escasez de animales y animales salvajes. Las especies de plantas adaptables a la domesticación fueron decisivas en la historia africana, como lo fueron en la historia de los nativos americanos. Aunque los africanos nativos domesticaron algunas plantas en el Sahel (NT – región de África occidental entre Sudán y el desierto del Sahara, donde sólo llueve entre julio y octubre, un pequeño promedio de 5 a 20 pulgadas por año. En la estación seca el viento sopla harmattan, procedente del Sahara, que crea una niebla constante de polvo fino. El agua permanente es escasa y la vida silvestre es escasa. La hierba crece sólo en pequeños mechones y la vegetación típica son arbustos espinosos y árboles pequeños), en Etiopía y África occidental. tropicales, adquirieron valiosos animales domésticos sólo más tarde, procedentes del norte. Las ventajas resultantes de los europeos en cañones, barcos, organización política y escritura permitieron a los europeos colonizar África en lugar de a los africanos colonizar Europa.
Concluyamos ahora nuestro vertiginoso viaje alrededor del mundo dedicando cinco minutos al último continente, Australia. Aquí vamos de nuevo, por última vez.
En los tiempos modernos, Australia era el único continente todavía habitado únicamente por cazadores/recolectores. Esto convierte a Australia en un banco de pruebas fundamental para cualquier teoría sobre las diferencias continentales en la evolución de las sociedades humanas. La Australia nativa no tenía plantadores ni criadores, ni escritura, ni herramientas de metal, ni organización política por encima de una tribu o banda. Éstas, por supuesto, son las razones por las que las armas y los gérmenes europeos destruyeron la sociedad aborigen australiana. Pero ¿por qué todos los australianos nativos siguieron siendo cazadores/recolectores?
Hay tres razones obvias. En primer lugar, hasta la fecha ninguna especie animal nativa de Australia y sólo una especie vegetal (la nuez de macadamia) ha demostrado ser apta para la domesticación. Todavía no hay canguros domésticos. En segundo lugar, Australia es el continente más pequeño y la mayor parte de él sólo puede sustentar a pequeñas poblaciones humanas debido a la escasez de precipitaciones y la baja productividad. Por tanto, el número total de cazadores/recolectores australianos era más o menos 300,000. Finalmente, Australia es el continente más aislado. Los únicos contactos externos de los aborígenes australianos fueron los tenues vínculos marítimos con los habitantes de Nueva Guinea e Indonesia.
Para tener una idea de la importancia de ese pequeño tamaño de población y aislamiento en relación con la velocidad del desarrollo en Australia, consideremos la isla australiana de Tasmania, que tenía la sociedad humana más extraordinaria del mundo moderno. Tasmania es sólo una isla de tamaño modesto, pero fue el último extremo del continente más remoto, y esto ilumina una cuestión importante en la evolución de todas las sociedades humanas. Tasmania está a 130 millas al sureste de Australia. Cuando los europeos la visitaron por primera vez en 1642, Tasmania estaba ocupada por 4,000 cazadores/recolectores emparentados con los australianos continentales, pero con una tecnología más simple que cualquier población reciente en la Tierra. A diferencia de los aborígenes australianos del continente, los tasmanos no sabían hacer fuego; no tenían bumeranes, lanzas ni escudos; no tenían armas hechas de huesos, ni herramientas de piedra especializadas, ni herramientas compuestas, como la cabeza de un hacha montada en un mango; no podían talar un árbol ni excavar una canoa; no cosían para confeccionar ropa, a pesar del frío invierno de Tasmania, donde nieva; e, increíblemente, a pesar de vivir la mayor parte del tiempo en la costa del mar, los tasmanos no pescaban ni comían pescado. ¿Cómo surgieron estas enormes brechas en la cultura material de Tasmania?
La respuesta proviene del hecho de que Tasmania solía estar conectada con la parte sur del continente australiano en la época del Pleistoceno de bajos niveles del mar, hasta que ese puente terrestre fue cortado por el aumento del nivel del mar hace 10,000 años. La gente caminaba hasta Tasmania hace decenas de miles de años, cuando todavía formaba parte de Australia. Sin embargo, una vez que se cortó ese puente terrestre, no hubo absolutamente ningún contacto adicional de los tasmanos con los australianos continentales ni con ningún otro pueblo de la Tierra hasta la llegada de los europeos en 1642, porque tanto los tasmanos como los australianos continentales no tenían buques capaces de cruzar ese estrecho de 130 millas entre Tasmania y Australia. La historia de Tasmania es, entonces, un estudio del aislamiento humano sin precedentes excepto en la ciencia ficción: es decir, un aislamiento completo de otros seres humanos durante 10,000 años. Tasmania tenía la población humana más pequeña y aislada del mundo. Si el tamaño de la población y el aislamiento tuvieran algún efecto en la acumulación de invenciones, esperaríamos ver este efecto en Tasmania.
Si todas estas tecnologías que mencioné, ausentes en Tasmania pero presentes en el continente australiano anterior, fueron inventadas por australianos en los últimos 10,000 años, al menos podemos concluir con certeza que la pequeña población de Tasmania no las inventó de forma independiente. Sorprendentemente, los registros arqueológicos demuestran algo más: los tasmanos abandonaron algunas tecnologías que habían traído consigo de Australia y que persistieron en el continente australiano. Por ejemplo, las herramientas de hueso y la práctica de la pesca estaban presentes en Tasmania en el momento en que se cortó el puente terrestre, y ambas desaparecieron de Tasmania en el año 1500 a. C. Esto representa la pérdida de tecnologías valiosas: el pescado se podía fumar para proporcionar alimento durante el período. invierno, y se podrían haber utilizado agujas de hueso para coser ropa de abrigo.
¿Qué significado podemos darle a estas pérdidas culturales?
La única interpretación que para mí tiene sentido es ésta: primero, la tecnología tiene que ser inventada o adoptada. Las sociedades humanas varían en muchos factores independientes que afectan su apertura a la innovación. Por lo tanto, cuanto mayor sea la población humana y más sociedades haya en una isla o continente, mayores serán las posibilidades de que cualquier invento sea concebido y adoptado en algún lugar de ese lugar.
En segundo lugar, en todas las sociedades humanas, excepto en las totalmente aisladas de Tasmania, la mayoría de las innovaciones tecnológicas se difunden desde el exterior en lugar de ser inventadas localmente, de modo que se espera que la evolución de la tecnología avance más rápidamente en las sociedades humanas más estrechamente vinculadas con las sociedades externas.
Por último, no sólo hay que adoptar la tecnología; también hay que darle mantenimiento. Todas las sociedades humanas atraviesan tendencias en las que adoptan prácticas de poca utilidad o abandonan prácticas de considerable utilidad. Siempre que tales tabúes económicamente sin sentido surgen en un área con muchas sociedades humanas rivales, sólo unas pocas sociedades adoptarán el tabú en un momento dado. Otras sociedades conservarán la práctica útil y superarán a las sociedades que la perdieron o bien estarán allí como modelos para que las sociedades tabú deploren su error y vuelvan a adquirir la práctica. Si los habitantes de Tasmania hubieran permanecido en contacto con los australianos continentales, podrían haber redescubierto el valor y las técnicas de pesca y fabricación de herramientas de hueso que habían perdido. Pero esto no podría suceder en el completo aislamiento de Tasmania, donde las pérdidas culturales se han vuelto irreversibles.
En resumen, el mensaje de las diferencias entre las sociedades de Tasmania y Australia continental parece ser el siguiente: en igualdad de condiciones, el ritmo de invención La actividad humana es más rápida y el ritmo de pérdida cultural es más lento en áreas ocupadas por muchas personas. Sociedades rivales que tienen muchos individuos y que están en contacto con sociedades de otros lugares. Si esta interpretación es correcta, es probable que tenga una importancia más amplia. Probablemente proporciona parte de la explicación de por qué los australianos nativos, en el continente más pequeño y aislado del mundo, siguieron siendo cazadores/recolectores de la Edad de Piedra, mientras que la gente de otros continentes adoptaba la agricultura y el trabajo del metal. También es probable que contribuya a las diferencias que ya he analizado entre los agricultores del África subsahariana, los agricultores de América, mucho más grande, y los agricultores de Eurasia, aún más grande.
Naturalmente, hay muchos factores importantes en la historia mundial que no tuve tiempo de discutir en 40 minutos y que analizo en mi libro. Por ejemplo, dije poco o nada sobre la distribución de las plantas domesticadas (tres capítulos); sobre la forma precisa en que las complejas instituciones políticas y el desarrollo de la escritura, la tecnología y la religión organizada dependen de la agricultura y la ganadería; sobre las fascinantes razones de las diferencias en Eurasia entre China, India, el Cercano Oriente y Europa; y sobre los efectos de los individuos y las diferencias culturales, en la historia, que no están relacionados con el medio ambiente. Pero ahora es el momento de resumir el significado completo de este viaje vertiginoso a través de la historia humana, con sus gérmenes y armas mal distribuidos.
El patrón más amplio de la historia –es decir, las diferencias entre sociedades humanas en diferentes continentes– me parece atribuible a diferencias entre ambientes continentales más que a diferencias biológicas entre los pueblos mismos. En particular, la disponibilidad de especies vegetales y animales silvestres aptas para la domesticación, y la facilidad con la que estas especies podían propagarse sin encontrar climas inadecuados, contribuyeron decisivamente a las variables tasas de crecimiento de la agricultura y la ganadería, que a su vez contribuyeron decisivamente al aumento en el número de población humana, las densidades de población y los excedentes de alimentos, lo que a su vez contribuyó decisivamente al desarrollo de enfermedades infecciosas epidémicas, la escritura, la tecnología y la organización política. Además, las historias de Tasmania y Australia nos advierten que las diferentes áreas y los diferentes aislamientos de los continentes, que determinaron el número de sociedades rivales, pueden haber sido otro factor importante en el desarrollo humano.
Como biólogo que practica la ciencia experimental en el laboratorio, sé que algunos científicos pueden inclinarse a descartar estas interpretaciones históricas como especulaciones improbables porque no se basan en experimentos de laboratorio replicados. La misma objeción puede plantearse contra cualquiera de las ciencias históricas, incluidas la astronomía, la biología evolutiva, la geología y la paleontología. Por supuesto, la objeción puede plantearse contra todo el campo de la historia y la mayor parte del campo de las ciencias sociales. Es por esta razón que no nos sentimos cómodos considerando la historia como una ciencia. Se clasifica como una ciencia social, que se considera poco científica.
Pero recordemos que la palabra “científico” no deriva de la palabra latina que significa “experimento replicado en un laboratorio”, sino de la palabra latina “scientia”, que significa “conocimiento”. En ciencia, buscamos conocimiento a través de cualquier metodología disponible y apropiada. Hay muchos campos que nadie duda en considerar ciencia, incluso si los experimentos en estos campos replicados en el laboratorio son inmorales, ilegales o imposibles. No podemos manipular algunas estrellas mientras mantenemos las otras estrellas como controles; No podemos iniciar ni detener edades de hielo, y no podemos experimentar con el diseño y desarrollo de dinosaurios. Aun así, todavía podemos obtener un conocimiento considerable en estos campos históricos por otros medios. Entonces seguramente seremos capaces de comprender la historia humana, porque la introspección y las obras escritas conservadas nos dan mucho más conocimiento de cómo eran los antiguos humanos que de cómo eran los antiguos dinosaurios. Por esta razón soy optimista en cuanto a que eventualmente seremos capaces de llegar a explicaciones convincentes para estos patrones más amplios en la historia humana.
https://web.archive.org/web/20071011152524/http://www.ceticismoaberto.com/ciencia/jareddiamond_historia.htm
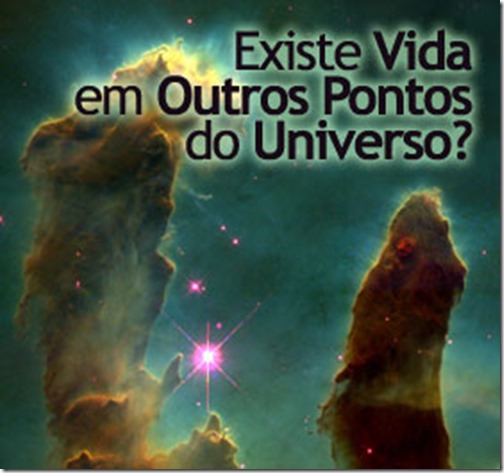 En un polémico libro publicado en 2000 (Rare Earth, Springer), dos autores estadounidenses, el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee, autores de la frase anterior, propusieron la idea de que la posibilidad de que existiera vida inteligente similar a la del ser humano sería prácticamente nula. En otras palabras, podríamos estar solos en el Universo.
En un polémico libro publicado en 2000 (Rare Earth, Springer), dos autores estadounidenses, el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee, autores de la frase anterior, propusieron la idea de que la posibilidad de que existiera vida inteligente similar a la del ser humano sería prácticamente nula. En otras palabras, podríamos estar solos en el Universo.