El pasaje
18 de abril de 2024
Lynn Picknett
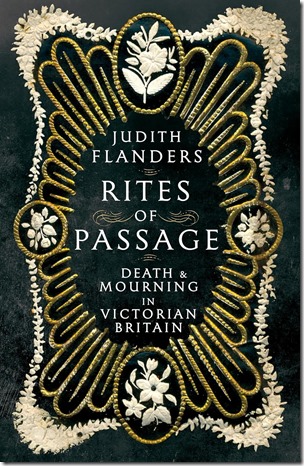 Judith Flanders, Rites of Passage: Death and Mourning in Victorian Britain, Picador, 2024.
Judith Flanders, Rites of Passage: Death and Mourning in Victorian Britain, Picador, 2024.
“No seas tan morboso” suele ser la reacción a cualquier debate espontáneo sobre la muerte y el morir en el siglo XXI. Por ejemplo, sacar el tema de los arreglos funerarios mientras se goza de buena salud se considera propio de esos anuncios televisivos de planes funerarios que inducen a la culpabilidad y que suelen emitirse en canales dedicados a cosas viejas para arrugados.
Incluso entonces, e incluso nosotros que tenemos una edad algo más relevante, tendemos a apagar los anuncios de la tele en uno o ambos sentidos, mental y/o físico. La muerte y el morir son de mal gusto y dan demasiado miedo como para tenerlos en cuenta. Después de todo, no es como si fuéramos los antiguos egipcios o los victorianos, culturas ambas que parecían vivir para la muerte.
El libro de Judith Flanders, Rites of Passage: Death and Mourning in Victorian Britain, pone al desnudo las actitudes ante la muerte y el morir durante el largo reinado de Victoria, reforzando algunas ideas preconcebidas pero demoliendo por completo otras. Por ejemplo, sí, la propia Victoria estaba obsesionada con el luto por la muerte de su amado, el príncipe Alberto, hasta un punto que roza lo que ahora se consideraría seccionable.
Flanders detalla las extraordinarias medidas que la viuda de Windsor tomó para recordar a su marido en la vida cotidiana: no sólo se mantuvo su habitación tal y como estaba el día de su muerte, sino que los criados tuvieron que tenderle varias mudas de ropa al día y traerle agua caliente para afeitarse como si viviera y respirara. Se refería a él como “He” y “Him”, con mayúsculas, y hablaba de sus pertenencias como “reliquias sagradas”. Y cuando su nieto se casó, se interpuso mirando cabizbaja un busto de su marido entre los recién casados en una foto oficial.
El vestido blanco de la novia contrasta fuertemente con la “maleza” de viuda negra de la vieja reina.
Todo eso es cierto. Sin embargo, de alguna manera hoy tenemos la idea de que sus súbditos no sólo aprobaban el luto patológico de Victoria, sino que lo reproducían activamente, creyéndolo correcto y apropiado. En realidad, mucha gente se oponía a su forma de pensar y de vivir, y prefería ceñirse a un programa mínimo de vestimenta de luto, suficiente para ser considerada respetable.
Por supuesto, los victorianos tenían mucho que lamentar. Con familias numerosas y prácticamente sin atención médica eficaz, la muerte estaba en todas partes, especialmente entre los niños pequeños. Flanders señala que tendemos a pensar en la famosa familia literaria Bronte como particularmente desafortunada en ese sentido: su madre murió joven, seguida de sus dos hijas mayores, y luego -después de unos años- el único hijo, Branwell encontró su fin (en su caso a través de la bebida y las drogas), seguida rápidamente por Emily y Anne. Charlotte se tambaleó durante unos años antes de unirse a ellas.
Su anciano padre era el último Bronte que quedaba, tras haber enterrado a su esposa y todos sus hijos, algunos jóvenes y otros adultos, se habían ido antes que él. Pero por asombrosamente trágico que esto pueda parecernos, no se trataba en absoluto de una racha inusual de mala suerte en su época. Todas las familias, ya fueran ricas o pobres, o de clase media en apuros como los Brontë, se veían duramente golpeadas por la muerte, a menudo en serie.
Otra idea preconcebida moderna que Flanders echa por tierra, calificándola enérgica y justamente de “absurda”, es la idea de que como los niños tenían tantas probabilidades de morir jóvenes, de alguna manera sus padres no se preocupaban tanto como lo haríamos nosotros. La familiaridad les daba una especie de escudo de insensibilidad. Pero no, por supuesto que las familias estaban tan destrozadas como lo estaríamos nosotros, y es cruelmente “absurdo” pensar lo contrario.
La religión era un gran consuelo para muchos de los afligidos, por no hablar de los propios moribundos, aunque podía adoptar una forma sentimental demasiado enfermiza para el gusto actual. Se recitaban rimas de cajón, como: “Sus alas han crecido, al cielo han volado”. (Podríamos reírnos, pero un vistazo a las lápidas modernas revela un gusto muy similar en los epitafios).
Los ministros religiosos nunca tardaron en intervenir con sus extrañas -y para nosotros ofensivas- mezclas de consuelo y amenaza, como el reverendo Edwin Davies, cuyo libro Children in Heaven, or, Comfort for Bereaved Parents, en el que afirmaba que algunos niños morían prematuramente porque sus padres no eran suficientemente piadosos. Imagínate leer eso cuando tu hijo yace muerto y todo tu mundo se ha derrumbado. Pero no importa, les explicaba que no debían reprochárselo. Su hijo probablemente había muerto antes para evitar que cayeran presa de las tentaciones del mundo cuando crecieran. Ah, entonces no pasa nada.
El tema religioso incluía pinturas de ángeles llevándose bebés y hermosas doncellas moribundas disolviéndose hacia arriba en una luz radiante, aunque en general no son para nosotros, especialmente para nosotros, los británicos irónicos y satíricos. Pero no cabe duda de que esa empalagosa efusividad reconfortó en cierta medida, incluso con una alegría pasajera, a los más profunda e íntimamente afectados.
Los padres de una familia terriblemente golpeada por la muerte de varios niños leían en voz baja la oración bautismal en la mañana del aniversario de su fallecimiento, y la oración del entierro por la noche. Una vez más, esto podría hacer que el lector moderno se retorciera ligeramente de vergüenza, pero entonces nadie podría dudar ni de la profundidad de su pérdida ni del consuelo sin ostentación que estas pequeñas ceremonias aportaban.
 Mientras que la muerte de la pequeña Nell en La vieja tienda de curiosidades de Dickens ha sido durante mucho tiempo motivo de irreverente regocijo (véase la famosa frase de Oscar Wilde: “Hay que tener un corazón de piedra para leer la muerte de la pequeña Nell sin reírse”), como señala Flanders, cientos de miles de lectores lloraron junto con Dickens ante la muerte ficticia, sin duda reviviendo la agonía de sus propios duelos infantiles.
Mientras que la muerte de la pequeña Nell en La vieja tienda de curiosidades de Dickens ha sido durante mucho tiempo motivo de irreverente regocijo (véase la famosa frase de Oscar Wilde: “Hay que tener un corazón de piedra para leer la muerte de la pequeña Nell sin reírse”), como señala Flanders, cientos de miles de lectores lloraron junto con Dickens ante la muerte ficticia, sin duda reviviendo la agonía de sus propios duelos infantiles.
Sin embargo, no todos los victorianos aparecen como inválidos mansos y sumisos con una aceptación cristiana total de la muerte. La novelista Sra. Oliphant, que perdió a sus cinco hijos, empezó aceptando que estaban “con Dios, en sus manos”. Pero más tarde, cuando el terrible desfile de la muerte continuó, ella estalló: “¿Puedo confiar en que está con Dios? ¿Puedo confiar en que Él ha hecho lo mejor para ella? Confesó: No puedo sentirme resignada… Sigo siempre reprendiendo y reprochando a Dios”.
También se nos habla de una mujer piadosa que, en la década de 1880, murió a los veinte años al dar a luz tras “una semana de sangre y vómitos”, gritando: “¡Dios se ha olvidado de mí!”
Flanders también nos adentra en lo que a menudo nos parecen las grandes escenas victorianas, el lecho de muerte, pero que viene precedido por el largo proceso de morir en la habitación del enfermo. Hoy en día, nuestras muertes tienden a ser cortas, escondidas y rodeadas no de representaciones de querubines alados, sino de tubos, máquinas que pitan y profesionales médicos enmascarados y vestidos de gala.
Sin tales prestaciones, los moribundos victorianos lo pasaban mal, y su cuidado recaía sin piedad en las mujeres de la casa. En un caso de muerte de clase media, Flanders señala que las mujeres seguían teniendo que ocuparse de todos los cuidados, incluso pasar la noche en vela con el inválido, mientras que al chico de quince años de la familia no se le exigía nada.
Sin detenerse demasiado en los detalles, la autora señala el inevitable problema de que un cadáver permaneciera en un ataúd abierto en una casa durante una semana más o menos antes de ser enterrado, como era costumbre. En un caso, el calor era intenso y muy pronto la afligida viuda no pudo soportar más su vigilia, ya que su marido estaba, como ella decía eufemísticamente, “muy cambiado”.
Las realidades físicas del morir y de la muerte estaban omnipresentes para los victorianos, especialmente, se podría pensar, para los padres afligidos que vestían a su hijo muerto y posaban para una fotografía con ellos, habiéndolos transportado de alguna manera a un estudio. A pesar de lo terrible que resultaba, desde su punto de vista era a menudo la única fotografía que tendrían con ellos.
Este libro está repleto de detalles, algunos sombríos, otros conmovedores, la mayoría que invitan a la reflexión. Pero quizá en lugar de sentir asco por el luto de los victorianos -que se convirtió en una auténtica industria- deberíamos intentar comprenderlos. Y tal vez, sólo tal vez, todavía tengan algo que enseñarnos sobre lo único que todos compartiremos, “morboso” o no.
Muy recomendable.